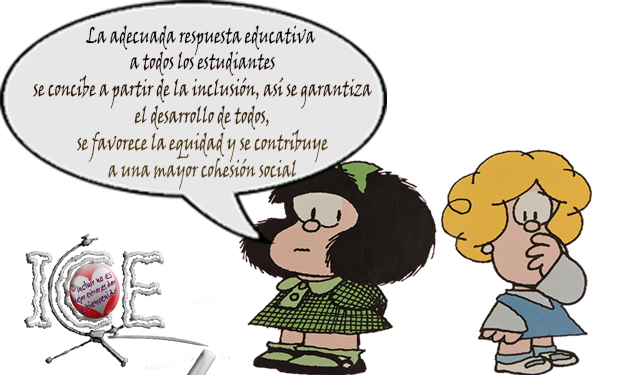Alejandra
Saldivia Gómez
Referencia:
Durán, D. (2009). El aprendizaje entre alumnos como apoyo a la inclusión. En C.
Giné (coord), La educación inclusiva. De
la exclusión a la plena participación de todo el alumnado. Barcelona:
Horsori.
Síntesis y principales conclusiones:
Para
abordar la temática, el autor divide el capítulo en tres principales apartados.
El
primer apartado repasa la relación entre inclusión y aprendizaje entre alumnos/as.
La inclusión se encuentra relacionada a la creación de comunidades que buscan
que todos/as quienes la componen se sientan parte importante de ésta, pudiendo participar
y aprender en comunidad. Este aprendizaje necesita de la diversidad para
llevarse a cabo, pues si todos/as tuvieran los mismos conocimientos,
personalidades, culturas, etcétera, sería difícil generar una interacción que
los/as llevara a aprender. De esta manera, al ser un grupo de carácter
heterogéneo todos/as pueden cooperar, sacando provecho de sus diferencias,
consagrándose como una metodología inclusiva.
Además,
el aprendizaje cooperativo no sólo ayuda en la adquisición y desarrollo de
competencias relacionadas a lo académico, sino que también ayuda a adquirir
competencias relacionadas a la aceptación de las diferencias individuales y de
los/as demás -llegando a valorarlas-, y a habilidades sociales complejas de
trabajo en equipo.
El
segundo apartado expone los resultados de las investigaciones en torno a la
temática. Se evidencia que a raíz del aprendizaje entre iguales, los/as alumnos/as
con dificultades de aprendizaje presentan mejoras en competencias básicas, en
actuaciones tanto interpersonales como académicas y en las interacciones con
los/as demás. También, es importante dar cuenta de los efectos positivos de las tutorías entre
iguales en secundaria; formando parejas de un/a alumno/a con una discapacidad y
otro/a sin, los resultados advierten que ambos/as se benefician, generando
mejoras académicas y emocionales, adquiriendo conocimiento profundo en relación
a aspectos fundamentales de las relaciones humanas, como lo es la participación
y la inclusión.
Finalmente,
en el tercer apartado se establece cómo llevar lo dicho a la práctica, dividiéndose
en tres sub-apartados.
El
primer sub-apartado llamado valores
cooperativos en las aulas inclusivas, recalca que para comenzar este
proceso, es necesario crear un contexto de cooperación y ayuda entre iguales, transformando
el centro educativo en un entorno seguro para todos/as, creando condiciones
para una participación social basada en los valores cooperativos. Estas
condiciones se encontrarían entrelazadas a seis factores: oportunidad, clima
positivo, motivación para la interacción, logro académico, competencia social y
habilidades de interacción, y, finalmente, mantenimiento y generalización de
las relaciones. Considerar estos factores permitirá la construcción de un aula
donde la interacción con los/as otros/as se base en valores cooperativos como: el
aula como comunidad -formar parte de una comunidad y sentirse partícipe de
ella, debe empapar todo lo que sucede en el aula-, comunidad abierta -el
alumnado se sienta libre de hablar con sinceridad sobre lo que acontece en el
contexto educativo, resolviendo en conjunto las problemáticas-, y disposición
de diversos tipos de ayuda -todo/a alumno/a podrá tanto enseñarle a otro/a como
aprender cosas de otro/a-.
El
segundo sub-apartado denominado Universalizar
las ayudas mutuas y dotarlas de valor educativo, presta atención a los diversos
estigmas presentes en nuestra sociedad, relacionados al significado de ayudar y
ser ayudado, adjudicando más valor a quien ofrece ayuda que al que pide ayuda,
perpetuando una visión individualista y competitiva. Para contrarrestar este
pensamiento, y situar la ayuda de manera bidireccional, se sugieren cuatro
ideas: ayudar por empatía -reflexionar y ponerse en el lugar de otro/a-, ayudas
recíprocas -todos/as tenemos la capacidad de ayudar y necesidad de ser ayudados-,
no forzar amistades -no hay que confundir ayudar con ser amigo/a de alguien-, y
valorar el enseñar como una forma de aprender.
Finalmente,
en el tercer sub-apartado del Uso de los
métodos de aprendizaje cooperativo, se clarifica que trabajo en grupo no es
sinónimo de aprendizaje cooperativo. Para que un trabajo en grupo pueda
convertirse en trabajo cooperativo debe existir, principalmente, interdependencia
positiva -el éxito de un/a miembro/a significa el éxito del equipo, y viceversa-,
y responsabilidad individual -aportación de todos/as sus integrantes,
dividiendo tareas, roles, etcétera-. Para que suceda esta transformación existen
diversos métodos de aprendizaje cooperativo como tutoría entre iguales -relación
asimétrica: tutor/a y tutorado/a, en la que ambos/as aprenden de la
experiencia-, enseñanza recíproca -división de pasos para lograr un objetivo, éstos/as
se van rotando- y puzle -división de conocimientos requeridos para cumplir un
objetivo, haciéndote responsable de explicar tu parte a los demás-.
En
conclusión, el gran desafío en el profesorado recae en aprender a compartir la
capacidad de enseñar, de tal forma que sean capaces de aprender enseñando, y
tomen conciencia de aquello.
Breve comentario:
El aprendizaje entre pares enriquece las aulas, fomenta el desarrollo y,
claramente, es un factor contribuyente en la inclusión. Es una forma distinta de
aproximarse a la diversidad en la que el aprendizaje es mutuo, pues ayudando
también se aprende. La implementación de esta metodología a los colegios
resultaría muy favorable para todos/as, pudiendo ser un paso importante para la
educación chilena, que al encontrarse inmersa en una sociedad competitiva e
individualizadora reproduce esto en la enseñanza, y termina por segregar a los/as alumnos/as, como es el caso de las escuelas especiales, alejándose cada vez más de
un aprendizaje cooperativo, distanciándose de la tan ansiada inclusión.
Citas textuales:
"La
inclusión tiene que ver con la creación de comunidades en las que todos
-alumnos y profesores- se sienten parte reconocida y se les ofrece oportunidades
de estar, de participar y de aprender" (p. 96).
"La
promoción y el uso de formas de aprendizaje entre iguales es positiva para
todos los alumnos, pues todos ellos necesitan participar y aprender en un
entorno que reconozca sus capacidades y atienda a sus necesidades" (p. 97).
"El
sentimiento de cooperación, de formar parte de una comunidad y de sentirse
implicado debe impregnar todo cuanto acontece en el aula" (p. 102).
"En
las aulas inclusivas las ayudas mutuas deben estar siempre disponibles (...),
el aula cooperativa se organiza de tal forma que los alumnos no sólo aprenden
de las ayudas del profesor (...) sino que aprenden también de las ayudas de sus
compañeros" (p. 103).